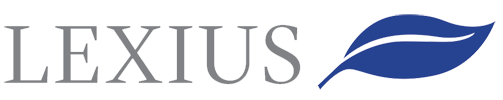Eutanasia vs Muerte Digna, ¿qué está permitido en nuestra legislación argentina?
- 10/06/2022
La Muerte Digna y la Eutanasia son términos que suelen utilizarse como sinónimos, pero tienen diferentes significados. Los puntos más importantes
Cuando hablamos de Muerte Digna nos referimos a un derecho amparado por la Ley 26.742 de Derecho al Paciente, como asimismo por el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. Se puede definir como un "permitir morir", dejando decidir al paciente terminal- siempre que ningún tratamiento médico mejore su situación- o a sus familiares, en caso de que el mismo no pueda expresar su voluntad. Por su parte, la Eutanasia es definida por La Organización Mundial de la Salud (OMS) como aquella "acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente".
La llamada Muerte Digna, más concretamente establece lo referido a retirar el soporte que mantiene con vida a un enfermo terminal con su consentimiento o el de su familia transmitiendo su voluntad, mientras que la eutanasia es hacer que la persona muera por omisión o acción con o sin su consentimiento.
La Ley de Derechos del Paciente, aprobada en 2009, y modificada en 2012, permite a toda persona decidir sobre el tratamiento que recibe o decidir no recibir un tratamiento determinado. Se conceptualiza como el derecho de pacientes con enfermedades terminales a rechazar procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmedido. Incluso, permite rechazar hidratación o alimentación por vía artificial. Y "ante la imposibilidad del paciente de manifestar la voluntad", dice la ley, los familiares pueden tomar decisiones "sobre la abstención y retiro del soporte vital" transmitiendo la voluntad del paciente.
Es frecuente que familiares directos soliciten la suspensión de soporte vital, en particular de la hidratación y nutrición asistidas, en pacientes con estado vegetativo o de mínima conciencia permanente, y que recurran a la justicia en caso de desacuerdo.
Si bien algunos médicos consideran ético suspender el soporte vital, una cierta proporción de médicos considera que, en el estado vegetativo, o más aún, en mínima conciencia, efectivamente se experimenta hambre, sed y dolo.
La Argentina cuenta con recomendaciones de dos sociedades científicas, pero no con criterios reglamentados. Pero tanto la Ley 26.742 como el Código Civil y Comercial consienten la suspensión del soporte vital en el estado vegetativo o de mínima conciencia, si se acompaña de medidas de alivio de los síntomas clínicos que puedan significar sufrimiento, siempre y cuando se respete la voluntad del paciente o que sean sus familiares quien puedan transmitir las directivas del paciente.
Originalmente, en virtud de la ley 26.529, el tema del consentimiento informado referido a rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos se encontraba en cabeza únicamente del paciente.
Con posterioridad y mediante la sanción de la ley 26.742, se amplió la posibilidad de prestar el consentimiento informado a los familiares que refiere la ley 24.193, es decir:
· El cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido, o la persona que sin ser su cónyuge convivía con el fallecido en relación de tipo conyugal no menos antigua de TRES (3) años, en forma continua e ininterrumpida;
· Cualquiera de los hijos mayores de DIECIOCHO (18) años; c) Cualquiera de los padres; d) Cualquiera de los hermanos mayores de DIECIOCHO (18) años;
· Cualquiera de los nietos mayores de DIECIOCHO (18) años;
· Cualquiera de los abuelos; g) Cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive;
· Cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive;
· El representante legal, tutor o curador; con el orden de prelación en que están enumerados.
Es menester remarcar la figura de "directivas anticipadas", que se establece cuando se deja por escrito y ante escribano y dos testigos, que uno prescinde de cualquier tipo de tratamiento invasivo, conocido también como encarnizamiento médico. Asimismo, se lo puede conocer como "voluntad informada", que se da cuando el médico le detalla al paciente los pasos del tratamiento a seguir con los probables resultados, y es allí cuando el paciente puede pedir no ser sometido a tratamientos inadecuados y pedir la muerte digna.
Pero hay muchos casos en que los enfermos no están lúcidos ni en condiciones de dar directivas, entonces la ley -según los artículos mencionados precedentemente-, menciona quiénes de su entorno pueden dar esa autorización que habría brindado el enfermo si estuviera consciente.
Se estableció, además, que en caso de que sea el familiar quien tome la decisión, se debe dejar constancia de la información por escrito en un acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes en el acto.
Ahora bien, el alcance del consentimiento informado debe ser tomado no como la posibilidad de decidir sobre la vida ajena, sino de transmitir lo que el paciente quería y ahora se ve impedido por su estado de salud.
Por tratarse la vida y la salud de derechos personalísimos, el único que puede decidir respecto del cese del soporte vital es el paciente, ya que de ningún modo puede considerarse que el legislador haya transferido a sus familiares un poder incondicionado para disponer de su suerte cuando se encuentra en un estado total y permanente de inconsciencia. Es decir que, en este supuesto, sus familiares sólo pueden testimoniar, bajo declaración jurada, la voluntad del paciente. Por lo que no deciden ni "en el lugar" del paciente ni "por" el paciente ni "con" el paciente sino comunicando cual es la voluntad de este.
En relación con lo expuesto podemos destacar los siguientes artículos donde se encuentra legislada y tratada la Muerte Digna:
Agregados de la Ley 26742 a la ley 26.529
"Art. 5: Definición. Entiéndese por consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales, en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a:
g) El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estadio terminal,o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable;
"Art 6. En el supuesto de incapacidad del paciente, o imposibilidad de brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo 21 de la Ley 24.193, con los requisitos y con el orden de prelación allí establecido."
En torno al tema en cuestión, adentrándonos en la jurisprudencia, el 7 de julio de 2015 la Corte Suprema de Argentina en la causa "D., M.A., s/Declaración de incapacidad" autorizó a quitar la alimentación y la hidratación de un paciente que se encontraba en estado de mínima conciencia desde hace 20 años por un accidente automovilístico. El paciente había sufrido lesiones que lo colocan en un estado irreversible e incurable. Se encontraba postrado desde el año 1995, con una grave secuela con desconexión del cerebro, destrucción del lóbulo frontal y severas lesiones en los lóbulos temporales y occipitales. Desde hace más de 20 años no hablaba ni tampoco responde ante estímulos. Por dicha situación son sus hermanas quienes solicitan la desconexión del paciente.
Para así decidir, la Corte entendió que el caso de M.A.D se ajustaba a la normativa consagrada por la ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, modificada por la ley 26.742 conocida como "ley de muerte digna", por lo que debía hacerse lugar a la petición formulada por las hermanas y curadoras de M.A.D dado que estaban legalmente habilitadas a dar testimonio sobre la voluntad del paciente a través de una declaración jurada.
En el fallo, la Corte Suprema ha considerado que la Ley de Derechos del Paciente contempla la situación de quienes, como Diez, se encuentran imposibilitados de expresar su consentimiento informado y autoriza a sus familiares a dar testimonio de la voluntad del paciente respecto de los tratamientos médicos que este quiere o no recibir y ha admitido la petición de las hermanas.
En conclusión, queda claro entonces que la legislación argentina autoriza la muerte digna en la enfermedad irreversible, si el paciente, sus directivas anticipadas o en el supuesto de su incapacidad, las personas allegadas mencionadas en el art 59 del Código Civil y Comercial de la Nación puedan transmitir su voluntad, "siempre que medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud". Ello tiene como finalidad no someter al paciente a la extensión de un estado de vida innecesario.
Fuente: https://www.iprofesional.com/